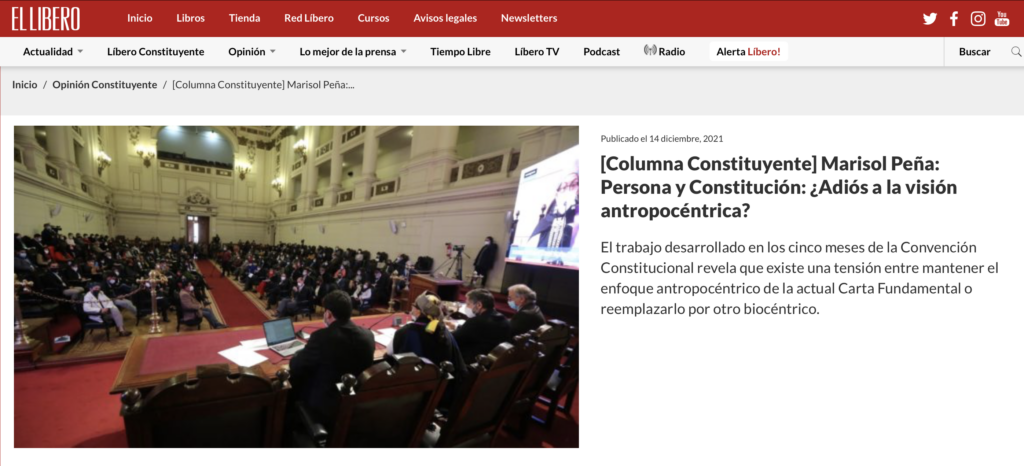Columna de Opinión publicada el martes 14 de diciembre por Marisol Peña, Directora de Programas Académicos y Profesora Investigadora del Centro de Justicia Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad del Desarrollo, en El Líbero.
La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, de 1789, es uno de los pilares del constitucionalismo contemporáneo. Uno de los mayores méritos que se le atribuyen es haber proclamado que “la ignorancia, el olvido o el menosprecio de los derechos del Hombre son las únicas causas de las calamidades públicas y de la corrupción de los Gobiernos.” De allí que no debe extrañarnos que su artículo 1° afirme, categóricamente, que “Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos”, inaugurando una visión antropocéntrica, esto es, centrada en la persona, que ha sido esencial para frenar los abusos del poder.
Probablemente, las voces críticas al constitucionalismo heredado del siglo XVIII sostendrán lo anquilosada que está la Declaración al referirse a “hombres” y no a “personas”. Sin embargo, la comprensión que hoy tenemos del primer vocablo mencionado no genera ninguna duda: se trata del ser humano como único sujeto del derecho. A esta comprensión la denominamos “visión antropocéntrica” en contraposición a otras miradas que tienden a atribuir la calidad de sujetos de derechos a otras entidades como la naturaleza o la biodiversidad. Esta última es la “visión biocéntrica” en que la persona pierde su rol de ser el centro de la preocupación constitucional para empezar a compartir dicha posición con otros sujetos a los cuales se atribuye un valor similar.
El trabajo desarrollado a lo largo de cinco meses de funcionamiento de la Convención Constitucional revela que existe una tensión entre mantener el enfoque antropocéntrico de la actual Carta Fundamental o reemplazarlo por otro biocéntricoque siga el lineamiento explicado. Si ello se materializara, principios como el de servicialidad del Estado, que supone que el Estado está al servicio de la persona y no al revés, se verían fuertemente impactados o pasarían a estar vaciados de contenido.
De allí que resulte tan importante que la nueva Constitución acoja explícitamente el valor de la dignidad humana, es decir, el reconocimiento que toda persona merece por el solo hecho de ser tal y a partir de sus atributos esenciales. En efecto, es dicho valor la cualidad distintiva de la persona que, en ningún caso, podría predicarse de otros sujetos que no la comparten. En otras palabras, la naturaleza o la biodiversidad pueden ser reconocidos como bienes jurídicos dignos de protección constitucional, pero no comparten ese atributo que sólo es propio de las personas como su dignidad sustancial.
En relación con este tema conviene señalar que varios convencionales constituyentes pertenecientes al Colectivo del Apruebo y liderados por el profesor Agustín Squellahan presentado, recientemente, una propuesta constitucional que corresponde al primer capítulo de la nueva Carta. Este capítulo, en las diversas constituciones del mundo, suele estar reservado a recoger los principios y valores en que se inspiran orientando, de paso, la interpretación de toda la Constitución, así como la del resto del ordenamiento jurídico.
De allí que vemos un signo esperanzador en esta iniciativa que propone como texto del nuevo artículo 1° que “Todas las personas nacen y permanecen libres e iguales en dignidad, que les es inherente, irrenunciable e inviolable, y en ella se basan derechos fundamentales que se reconocen sin excepción y hacen a las personas acreedoras a igual consideración y respeto”.
Se trata de una propuesta que mantiene el gran logro de la Declaración francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano haciendo de la persona el corazón de la preocupación constitucional. Si hemos avanzado dos siglos con este trascendente enfoque antropocéntrico, cuyo centro es la dignidad sustancial de toda persona, ¿qué justificaría realmente cambiar este derrotero? Para que no se nos acuse de retrógrados, bien por la preocupación por la naturaleza y la biodiversidad, pero nunca al nivel de la valoración incuestionable de la dignidad humana.